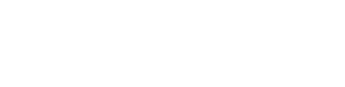Cuando rezamos el vía crucis, solemos meditar en la tres caídas de Nuestro Señor. Cada una tiene un significado distinto, y puede simbolizar tres tipos de pecados que el hombre comete y de los cuales Jesús nos quiere salvar. La primera caída corresponde al pecado de debilidad, la segunda al pecado de desánimo, y la tercera al pecado de desesperación. Cuando pecamos, vamos perdiendo este aliento, esta alegría que nos permite seguir avanzando. “! De nuevo este pecado, esta debilidad en mi carne, esta agresividad! ¡Nunca voy a llegar!” nos decimos a nosotros mismos. Y si nos dejamos llevar por este desaliento, vamos a la desesperación: mi pecado es demasiado grave, Dios no puede nada para mí, el mal en mi interior es más fuerte que el bien. La desesperación se instala, apaga hasta la última lucecita, la muerte es la única salida como lo fue para Judas. En todo esto, vemos cómo el pecado nos quiere cautivar, aprisionar; cuando pecamos, nos volvemos esclavos del pecado. Y cada pecado fomenta una complicidad con el demonio, complicidad casi invisible, pero que nos va quitando la libertad. El demonio quiere que nos quedemos en este estado, que nos quedemos como empantanados en las aguas turbias del pecado. En realidad, el pecado nos persigue hasta matarnos, es decir, hasta matar la gracia, es decir la vida de Dios en mí, hasta matar la caridad, la esperanza, la fe. Tal es la situación del hombre. Por eso él va a buscar un lugar donde se detenga la persecución, donde no haya nadie que lo acuse, que lo desespere. Ya en el antiguo Testamento, Dios había previsto unas “ciudades refugios” donde un pecador público, un asesino, se podía refugiar para no ser apedreado, para salvar su vida. En la nueva Alianza, Dios nos preparó un refugio, un asilo donde nos podemos cobijar, proteger, donde vamos a ver que lo más intimo dentro nuestro, no es el ser pecador, sino el ser hijo de Dios, donde nos vamos a descubrir de nuevo como hijos de Dios. Esta ciudad Refugio, es el corazón inmaculado de María. En este corazón se callan la voces, los gritos de acusación, en este refugio se escuchan el silencio y la paz, se contempla la pureza perfecta de una creatura, perfectamente transparente a Dios, se pone la mirada solo en Dios misericordioso, más que en nuestra miseria. ¿Por qué eso? Porque en el corazón de María está Jesús, aquél que nos justifica, aquel que nos defiende, aquél que nos salva, porque en el corazón de María Jesús sigue clamando hacia su Padre: “Padre, perdónales, no saben lo que hacen.” Todo es tan evidente, todo evidencia el amor infinito y gratuito de Dios para con nosotros: tendríamos que permanecer siempre bajo la sombra de la cruz, donde manan estas palabras de perdón, esta agua y esta sangre que nos purifican. Pero, en realidad, no nos gusta estar ahí, no nos gusta reconocernos pecadores, no nos gusta admitir que necesitamos de la cruz y del sacrificio de Jesús. Nuestra tendencia es siempre alejarnos del Salvador, una vez que hemos recibido la salvación, no queremos quedarnos con el médico, después que él nos ha sanado. Por eso, necesitamos una madre. María nos dice: “¡quédate con él, no te vayas como un ingrato, no trates de conseguir una falsa independencia! ¡Reconcíliate primero con tu condición de pecador, no la niegues! Así te vas a encontrar como objeto privilegiado de la misericordia del Padre. Te vas a descubrir como este hijo prodigo bien amado, como un pecador cuya conversión regocija a los ángeles en el cielo. Y de a poco, vas a encontrar la alegría de reconocerte frágil, vas a descubrir la paz de saberte pecador, perdonado antes de haber pecado. No te vayas a buscar grandezas que te superan. Es el camino de la pequeñez, de la humildad, el más seguro. Si vivimos este misterio, este carisma, vamos a permitir que muchos se vuelvan a encontrar con Jesús, porque van a dejar sus miedos. Vamos a volvernos realmente embajadores de la misericordia de Dios como lo dice San Pablo. En nuestra vida, en nuestro rostro estará como escrito: “si soy frágil, pero ¡mi fuerza es Dios. Si, soy pecador, pero ¡Jesús es mi santidad! Así era el Padre Lamy, toda su persona proclamaba esta verdad. Así eran los primeros seguidores de Jesús, los apóstoles y los discípulos: el evangelio, los Hechos de los apóstoles no esconden nada de sus pecados, de su cobardía, de sus envidias: ¡tantas macanas que se mandó Pedro, tanta violencia en el corazón de Pablo al inicio de su vida! Pero todo eso fue como abarcado por la mirada misericordia de Jesús, cada uno se sentía aceptado hasta lo más profundo de su ser, hasta lo más oscuro de su interior, cada uno se sentía como un niño cuya flaqueza, cuya debilidad no es más problema suyo, sino el de su padre. ¡No escondamos este misterio! ¡no busquemos una santidad que quiere prescindirse de la misericordia de Dios! Eso sería cerrar la puerta del Reino a los pecadores, eso sería trabar el acceso del Refugio a aquellos que se crean indignos. Que nuestra boca, que toda nuestra vida proclame: “si, Dios me ha salvado, si, Dios me ha levantado. Por eso proclamaré la misericordia del Señor, manifestada en el Corazón inmaculado de María.”
 Comentar este artículo
Comentar este artículo